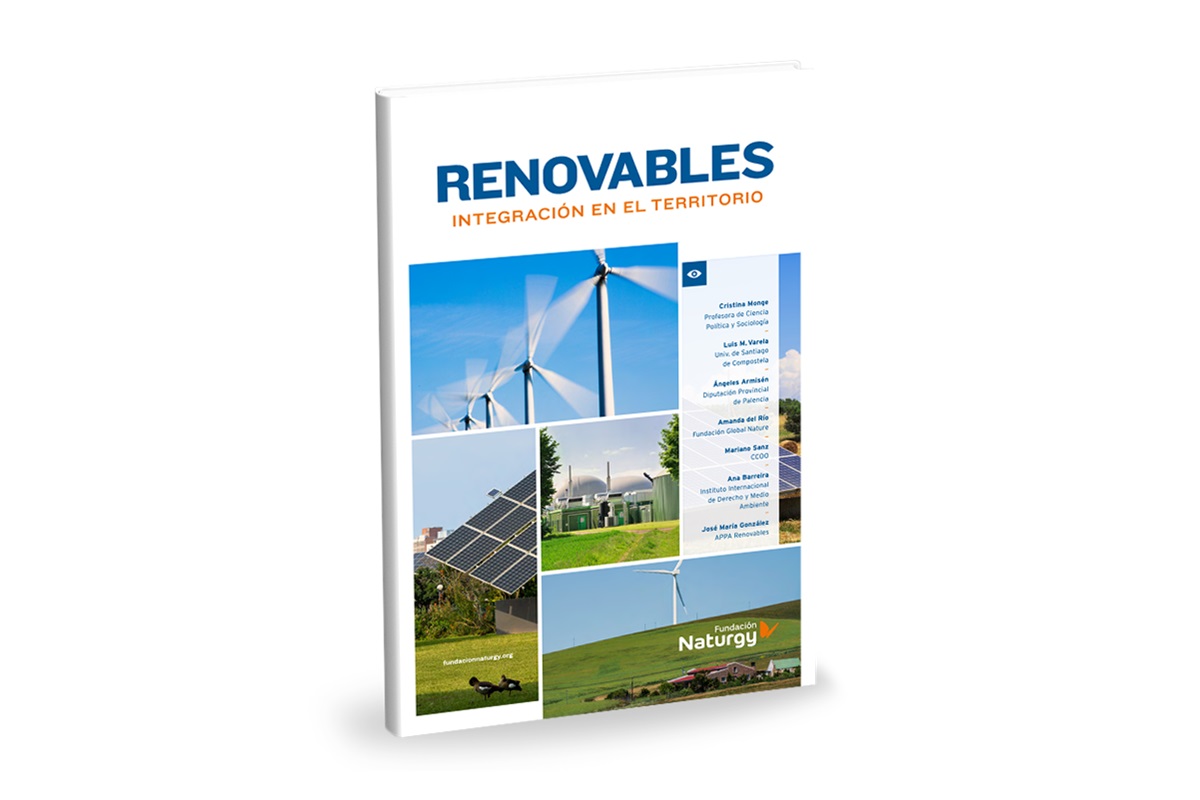Por Cristina Monge, Profesora de Ciencia Política y Sociología. Investigadora en gobernanza para la transición ecológica. Socia de Samso.
Los efectos de la crisis climática se acumulan al mismo ritmo que lo hacen las evidencias científicas. Informe tras informe se corrobora que queda poco tiempo para que se cierre esa ventana de oportunidad que permitiría contener las peores consecuencias del cambio climático, como afirma el IPCC en su último informe.
La transición ecológica ya no es una opción, es la única opción. Y la parte más sustancial, aunque no sea la única, pasa por cambiar el modelo energético, abandonando cuanto antes los combustibles fósiles y desarrollando de forma urgente, rápida y ambiciosa las energías renovables en todas sus versiones.
El camino en la Unión Europea lo marca la revisión en 2023 de la Directiva de Energías Renovables, y su traducción en España la encontramos en la reciente actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en 2024: para 2030, reducción del 32% de Gases de Efecto Invernadero -GEI- y producción del 81% de la electricidad con generación basada en renovables. Todo ello como paso intermedio para alcanzar en 2050 la ansiada neutralidad climática.
Para alcanzar estos objetivos, es necesario trabajar en muchas direcciones a la vez: maximizar el ahorro y la eficiencia, fomentar el autoconsumo y la generación distribuida, facilitar la constitución de comunidades energéticas, impulsar la I+D en todo el ámbito de las energías renovables y de los sistemas de almacenamiento. etc. No obstante, de momento, y en el actual estado de desarrollo tecnológico, el autoconsumo daría para cubrir algo menos del 10% de la demanda de electricidad según el PNIEC.
Es, por tanto, necesario, junto a todas estas medidas, desplegar instalaciones que suministren la eólica y la fotovoltaica necesaria para cambiar el modelo energético.
Los objetivos marcados por la Directiva de Renovables y el PNIEC obligan a conjugar, por lo tanto, el ahorro, la eficiencia, nuevas figuras que incorporen otros modelos de gobernanza como son las comunidades energéticas, explorar otras formas de energía y almacenamiento, así como a desplegar parques de energía eólica y solar, y hacerlo de manera ambiciosa y urgente. El avance sustancial, rápido y constante de la tecnología, como muestra Luis M. Varela en su aportación a este informe, así como las buenas perspectivas económicas y financieras de las energías verdes, facilitan esta transición. ¿Dónde están, entonces, los problemas?.
Una brecha que hay que entender y cerrar
Más allá de cuestiones regulatorias que necesitan ser acompasadas a una realidad cambiante como es esta, el gran nudo con el que topa el despliegue de renovables es el rechazo que generan en algunos territorios. Nótese la palabra “algunos”, dado que esta oposición no se da en el conjunto del país, que muestra una opinión favorable y muy favorable a este tipo de energías; un 82% de la población se muestra partidario de su desarrollo, según el informe de la Fundación Moeve La percepción de la transición ecológica en España 2023-2024 (1). La oposición tampoco se extiende a todo el ámbito rural, como se muestra en las distintas guías de buenas prácticas que van viendo la luz en los últimos años y que recogen casos en que los municipios donde se instalan estos parques tienen una percepción muy positiva de los mismos (2). El rechazo a estas instalaciones se produce en territorios y casos concretos que hay que estudiar uno a uno y que están provocando el retraso y/o paralización de proyectos, así como el crecimiento de un sentimiento de rechazo a las políticas de transición ecológica que tiende a expandirse. Dado que las energías renovables son “intensivas en territorio”, es de vital importancia articular estrategias, políticas y acuerdos que permitan su desarrollo.
Una observación atenta de los movimientos de oposición a los parques de renovables nos permite diferenciar entre tres tipos de motivos. El primero, de naturaleza ambiental, apunta a las afecciones que estas instalaciones pueden tener sobre la biodiversidad, en especial sobre las aves. Distintas organizaciones ambientales llevan tiempo trabajando para hacer compatibles ambos aspectos. Así, en el Decálogo para una transición energética coherente con la transición ecológica (3) SEO/BirdLife y el CSIC afirman: “La reflexión sobre el dónde y el cuánto es decisiva para garantizar la sostenibilidad de la transición energética. El desarrollo de las renovables debe respetar el patrimonio natural y la biodiversidad en todas las fases de su vida útil, incluyendo su desmantelamiento. Para ello, es esencial una planificación territorial vinculante, que garantice la exclusión de las áreas de alto valor y priorice la ocupación de espacios ya degradados y antropizados. Asimismo, se debe extender el uso de buenas prácticas ambientales y sociales por parte de los promotores.” En la misma línea se expresa Amanda del Río Murillo, directora adjunta de la Fundación Global Nature en su capítulo de este informe, apostando claramente por combinar “la jerarquía de la mitigación de los impactos, la planificación territorial y una gestión responsable de los recursos naturales (como los suelos fértiles o el agua)”.
Un segundo tipo de movimientos de oposición a estas instalaciones reivindican el territorio como identidad, como lugar a conservar tras décadas de sentirse “territorios de sacrificio”. Quienes vieron cómo se inundaban sus valles y pueblos para construir embalses que permitieran regar en el llano, quienes han comprobado cómo las macrogranjas han contaminado los acuíferos al mismo tiempo que se llevaban las ganancias, quienes han vivido las consecuencias de un turismo mal planificado, depredador de recursos y con poco beneficio añadido, hoy se enfrentan a lo que consideran el enésimo envite contra su territorio. La memoria y la identidad se tornan en agravio.
Finalmente, existen otros movimientos de oposición a este tipo de instalaciones que reivindican un mayor beneficio para el territorio, un marco de “ganar-ganar” que vaya más allá de soluciones simples que no arreglan el problema y que exigen comportamientos responsables de las empresas al mismo tiempo que denuncian a las que no los cumplen.
En los dos últimos tipos de oposición sobrevuela, además, una de las mayores brechas sociales de la actualidad: la que separa el campo de la ciudad, el modelo de vida urbano y el rural, o, en el imaginario de muchos de sus habitantes, quienes producen energía, agua y alimentos frente a quienes los consumen sin ver hipotecado su territorio y pudiendo crear otras economías más boyantes. El conflicto está servido. En lo cultural, lo social y lo político, esta es hoy una de las principales heridas que divide a la sociedad.
La transición justa como marco
La transición justa es el marco conceptual que permite que la transición ecológica se haga minimizando el daño a quienes pueden verse perjudicados por el cambio de modelo. La primera apelación a la «transición justa» la hizo el pacifista estadounidense Tony Mazzocchi en 1993, reclamando un «superfondo para los trabajadores» que permitiera el acceso a la educación superior a aquellos que perdieran su empleo como consecuencia de las políticas ambientales. Dos años después el presidente del sindicato de trabajadores petroleros, químicos y atómicos dio forma a ese «superfondo» y en 1997 varios sindicatos estadounidenses y canadienses decidieron referirse a él como un mecanismo para la “transición justa”.
“Una transición justa requiere que trabajadores, comunidades, empleadores y gobiernos tomen parte en un diálogo social para establecer los planes concretos, las políticas y las inversiones necesarias para una transformación rápida y justa”
La idea saltó a las cumbres del clima, que en 2010 lo acogieron en su declaración final de la Cumbre de Cancún, en la que se decía: “Una transición justa requiere que trabajadores, comunidades, empleadores y gobiernos tomen parte en un diálogo social para establecer los planes concretos, las políticas y las inversiones necesarias para una transformación rápida y justa. Se centra en los empleos y los medios de subsistencia y en asegurar que nadie quede atrás en la carrera para reducir emisiones, proteger el clima y promover la justicia social y económica.”
Dentro de este ámbito, se dispone ya de herramientas de ámbito jurídico, que la jurista Ana Barreira describe en su artículo, y que básicamente tienen que ver con la cartografía para establecer una planificación de las zonas donde poder desplegar los parques de renovables de acuerdo con el territorio, y el establecimiento de garantías para que el entorno rural disfrute de beneficios socioeconómicos del desarrollo de estas tecnologías, tal como dice el PNIEC. A esto hay que unir los principios de transparencia y participación pública establecidos en el Convenio de Aarhus.
La necesaria licencia social
En todas las reflexiones y aportaciones que se están haciendo sobre este asunto subyace una idea: la necesaria licencia social que las empresas han de obtener para operar sobre un territorio con un proyecto concreto.
Con la expresión “licencia social” o “licencia social para operar” se alude al grado de legitimidad social que alcanzan las actividades y proyectos de una empresa o actividad económica determinada. Se refiere, en definitiva, al nivel de apoyo y aprobación de las actividades de una empresa por parte de diferentes grupos de interés, en este caso, aquellos situados sobre el territorio en que se despliega un parque de renovables.
Haciendo un paralelismo con la licencia administrativa, la social se entiende de la misma manera como un requisito para operar. La diferencia es que mientras la primera está pautada y la otorga la administración competente, la segunda, la licencia social, es algo más etérea y subjetiva, y debe ser otorgada por un estado de ánimo y opinión de la comunidad en su conjunto.
Una asunción de lo que esto significa supone cambiar el marco de la relación de las empresas con el territorio, dejando atrás relaciones transaccionales, en ocasiones alejadas de los criterios de responsabilidad social, para adoptar una visión de desarrollo y prosperidad compartida entre las empresas y el territorio. La licencia social implica una óptica de desarrollo conjunto y con mirada de largo plazo.
Cambiar el marco: las renovables como una oportunidad para el desarrollo
Lejos de concebir el desarrollo de renovables como una carga para el territorio, existen potentes argumentos para hacer de ellas un vector de desarrollo, marco que debería potenciarse, en especial, en los espacios donde se instalan. No sólo por lo que suponen de estrategia para afrontar el cambio climático, sino también en la medida en que contribuyen a abaratar el precio de la energía mientras crean empleo y ayudan a la reindustrialización.
Como apunta Mariano Sanz, secretario de salud laboral y sostenibilidad medioambiental de CCOO en su aportación a este informe, diversos estudios estiman en 350.000 los empleos directos y 118.000 los indirectos en la generación de renovables en España en esta década. A esto hay que añadir aquél empleo derivado de la fabricación de equipos y desarrollo de I+D en este campo. En efecto, el llamado “empleo verde”, y en concreto el relativo a las energías renovables, es un factor de generación de empleo, desarrollo y riqueza que no debe despreciarse.
A menudo se apunta que ese empleo raramente se queda en el territorio, algo que apuntalan los datos. Pero ¿por qué la industria relacionada con la fabricación de equipos, el I + D u otra de carácter electrointensivo debe estar desligada de los lugares donde se instalan estas plantas? Como señala en su artículo Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, las oportunidades para la industrialización limpia que brindan las renovables bien pueden aprovecharse en muchos de los territorios en los que estas se instalan ofreciendo así una oportunidad de empleo y ayudando a reducir la brecha entre lo urbano y lo rural. La estrategia europea de reindustrialización verde puede ser un buen marco para desarrollar esta idea.
En definitiva, esta visión de las renovables como oportunidad de desarrollo debe ser entendida por todos los actores, como apunta Jose María González Moya en su artículo. “Es necesario que las compañías del sector busquen la mejor integración con el entorno al que llegan, y de igual forma, el mundo rural entienda la oportunidad que estas instalaciones conllevan, recuperando la simbiosis entre el mundo rural y el sector renovable que nos ha dado numerosos frutos en el pasado.” Para ello, añade, el medio rural no puede ser un actor pasivo en el desarrollo de las renovables, sino que debe convertirse en protagonista activo.
Si la electrificación de la demanda crece al ritmo que los objetivos de reducción de emisiones requieren, va a ser necesario acelerar la electrificación, y esto sólo será posible si los territorios, sectores económicos y agentes sociales implicados hacen de la electrificación una oportunidad.
A lo largo de las siguientes páginas encontrarán argumentos detallados e ideas desarrolladas por personas expertas que representan actores distintos. Todas ellas con el ánimo de ayudar a desplegar, de forma rápida y ambiciosa, las instalaciones de energías renovables que ayuden a cambiar el modelo energético, y hacerlo no sólo de forma respetuosa con los territorios -¡faltaría más!-, sino convirtiéndolas en factor de desarrollo de los mismos. De conseguirlo, se estaría contribuyendo a cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, a acabar con los agravios percibidos en estos territorios, y a desarrollar, con la ambición y la rapidez que la crisis climática exige, las energías renovables que hagan posible el cambio de modelo energético en que se basa la transición ecológica. Dado que nos va la vida en ello, hay que hacerlo rápido; es decir, hay que hacerlo bien.
“Lejos de concebir el desarrollo de renovables como una carga para el territorio, existen potentes argumentos para hacer de ellas un vector de desarrollo, marco que debería potenciarse, en especial, en los espacios donde se instalan”
(1) https://www.observatorio-transicionjusta.com/#informe2324
(2) Entre otras, cabe destacar el informe de REDS Energías renovables: casos inspiradores para mejorar su despliegue en el territorio https://reds-sdsn.es/mejorar-el-despliegue-de-energias-renovables-en-el-territorio/ y la guía elaborada por Ecodes Buenas prácticas en la instalación de renovables, https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/mitigacion/informe-buenas-practicas-en-la-instalacion-de-renovables.
(3) https://seo.org/decalogo-renovables-responsables/
Este artículo forma parte del documento Renovables. Integración en el territorio, publicado por Fundación Naturgy, una recopilación de artículos de diversos autores que exploran diferentes perspectivas sobre la integración de energías renovables en el territorio. Este documento ofrece una visión amplia sobre los desafíos y oportunidades que se presentan, haciendo un recorrido por los aspectos tecnológicos, territoriales, ambientales y jurídicos, así como sobre la creación de empleo e industria y la propia promoción de los proyectos.
Este documento ha sido posible gracias a la colaboración de Cristina Monge, profesora de Ciencia Política y Sociología; Luis M. Varela, Prof. Dr. de la Universidad de Santiago de Compostela; Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación Provincial de Palencia; Amanda del Río, directora adjunta de Fundación Global Nature; Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de la Confederación Sindical de CCOO; Ana Barreira, directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente; y Jose Mª González, director general de APPA Renovables.
Puedes descargar el documento completo aquí.