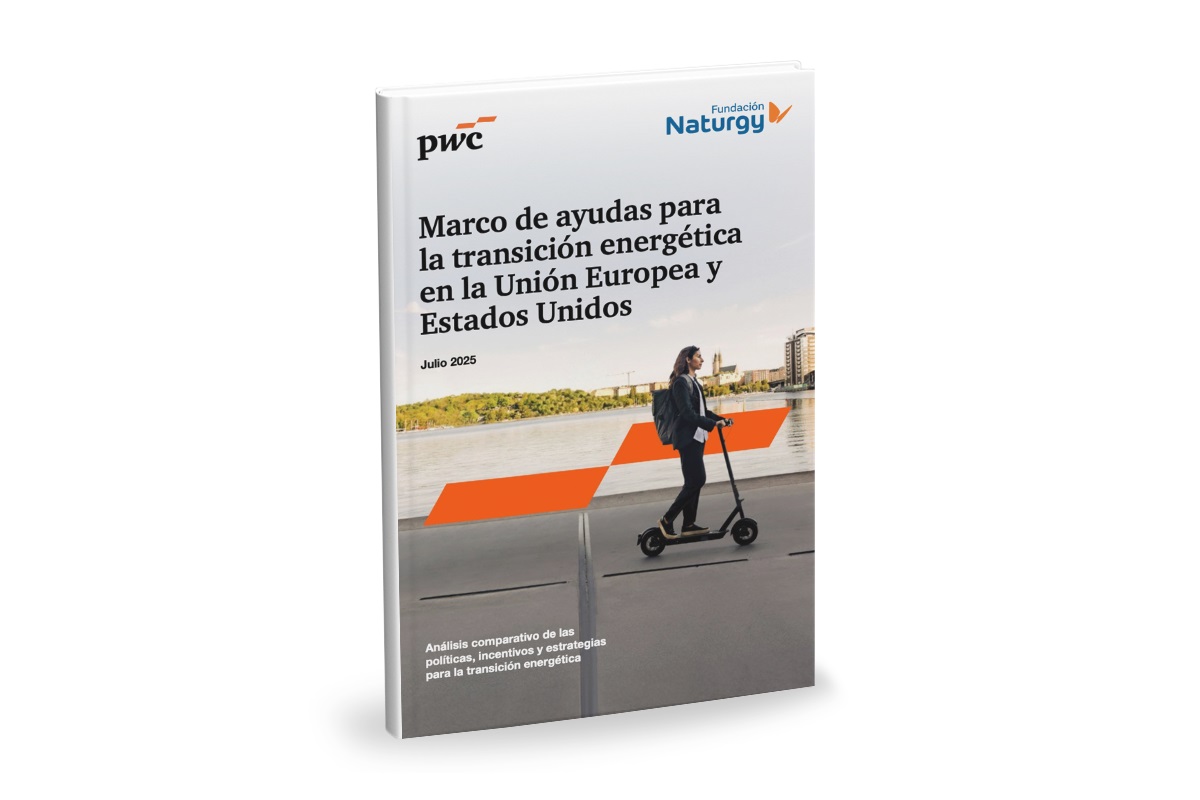Por Óscar Barrero, socio responsable de Energía de PwC España.
Por Óscar Barrero, socio responsable de Energía de PwC España.
La transición energética es hoy uno de los pilares fundamentales de la agenda climática global. En un contexto marcado por la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la seguridad energética, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han movilizado recursos sin precedentes para avanzar hacia una economía descarbonizada. Sin embargo, sus estrategias difieren en aspectos clave, desde los mecanismos de financiación hasta las prioridades de inversión. Esta comparación resulta especialmente pertinente ahora que el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. reabre el debate sobre el rumbo y la coherencia del compromiso climático de las grandes potencias.
El informe «Marco de ayudas para la transición energética en la Unión Europea y Estados Unidos. Análisis comparativo de las políticas, incentivos y estrategias para la transición energética«, elaborado por PwC y publicado por Fundación Naturgy, incide en que ambas regiones comparten el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050. La UE ha definido esta meta en la Ley del Clima Europea y la ha traducido en un sólido paquete legislativo —el «Fit for 55″—, que incluye medidas para reducir el consumo de gas, electrificar sectores clave y acelerar el despliegue de renovables. Estados Unidos, por su parte, avanzó con firmeza bajo la administración Biden con la aprobación de dos hitos legislativos: la Inflation Reduction Act (IRA) y la Bipartisan Infrastructure Law (BIL), que impulsaron inversiones masivas en energías limpias, movilidad sostenible e infraestructuras resilientes. No obstante, el nuevo ciclo político en EE.UU. ha generado incertidumbre, tras la decisión de Trump de retirar nuevamente al país del Acuerdo de París y frenar parte de la financiación climática aprobada.
En términos cuantitativos, ambos bloques han comprometido volúmenes similares de fondos, equivalentes a más del 2,8% de su PIB. Pero las diferencias en el modelo de ejecución son notables. Mientras la UE se apoya en subvenciones y préstamos gestionados a través de programas estructurados como NextGenerationEU o el ETS, EE.UU. ha apostado de forma decidida por los créditos fiscales. Estos últimos permiten a empresas y ciudadanos beneficiarse directamente de deducciones fiscales por invertir en proyectos sostenibles, lo que reduce la carga administrativa y acelera la toma de decisiones. A modo de ejemplo, el “difunto” programa IRA previsto por la administración Americana “Biden” hubiese supuesto más de 600.000 millones de euros hasta 2033 de menor recaudación fiscal como resultado de estos incentivos, lo cual ha sido fuertemente atacado por la nueva administración Trump.
Las prioridades también difieren. La Unión Europea ha destinado más recursos a la descarbonización industrial y la eficiencia energética, conscientes de que su competitividad pasa por modernizar sectores intensivos en carbono. Se han desplegado programas como el Innovation Fund o el Fondo de Transición Justa para facilitar este proceso. Por otro lado, Estados Unidos ha canalizado una mayor parte de su esfuerzo hacia las energías renovables, la modernización de infraestructuras y la investigación. El modelo estadounidense busca fomentar una industria nacional robusta en tecnologías limpias, lo que se traduce en un enfoque más orientado a la cadena de valor, incluyendo fabricación local de componentes como turbinas o paneles solares.
Esta diferencia estratégica tiene implicaciones relevantes. El modelo europeo, más reglamentado y condicionado a objetivos sociales y medioambientales adicionales —como creación de empleo o cohesión territorial—, enfrenta mayores dificultades en la ejecución, donde apenas un 27% de los fondos del programa REPowerEU han sido desembolsados desde su creación. En cambio, EE.UU. hasta el momento ha asignado ya el 65% de sus subvenciones disponibles, apoyándose en procesos más ágiles y predecibles.
Este desfase ha reactivado en Europa el debate sobre la necesidad de reformar la gobernanza de sus ayudas públicas. La complejidad burocrática, los plazos rígidos y los requisitos exigentes para acceder a las subvenciones están dejando fuera a muchos proyectos viables, especialmente de pymes o regiones menos desarrolladas. Frente a esto, la Comisión Europea ha dado pasos, como el Plan Industrial del Pacto Verde y el Clean Industrial Deal, que buscan flexibilizar el acceso a fondos y reforzar la competitividad industrial. Sin embargo, estas iniciativas no han movilizado recursos adicionales, sino que reordenan los ya existentes.
A pesar de estas diferencias, el compromiso de ambos bloques con la transición energética ha sido firme, al menos hasta ahora. Pero el giro político en Estados Unidos derivado de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca plantea dudas sobre la continuidad de esta senda. El intento de desmantelar parte de la IRA y el enfoque favorable a los combustibles fósiles por parte de la nueva administración podrían frenar parte de los avances logrados. Este contexto refuerza el valor de que la Unión Europea mantenga una posición clara, coherente y ambiciosa, no solo por razones ambientales, sino como oportunidad para reindustrializarse, ganar autonomía estratégica y liderar la economía verde global.
La experiencia comparada entre EE.UU. y Europa no es solo un ejercicio técnico. Es una llamada a repensar cómo diseñar políticas públicas que no solo movilicen recursos, sino que lleguen a tiempo y a los actores que realmente impulsan la transición energética. Más que competir por quién invierte más, se trata de aprender del otro para avanzar más rápido, con más impacto y menos fricciones.
¿Quieres recibir nuestra newsletter? Suscríbete aquí.